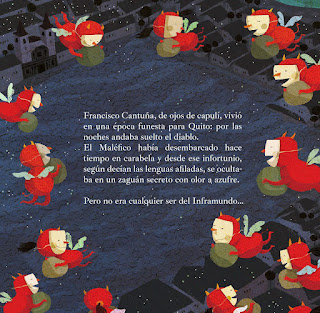El viaje en autobús Greyhound desde Nueva York tomó dos semanas. Era 1961 y había que pasar por las sureñas estancias ocultadas hábilmente por William Faulkner. Al arribar en tren a la Ciudad de México lo recibió su compadre –quien además había costeado el viaje para toda la familia García Márquez- y le aventó un libro con una mirada cómplice, ante la insistencia de qué le recomendaba leer. “Léase esta vaina, y no joda, para que aprenda cómo se escribe”, le dijo. Desde ese día, algo de su sonrisa se le fue a Gabo. La obra –de apenas 100 páginas- era Pedro Páramo, del lacónico Juan Rulfo. Cuentan que el autor de la Mama Grande recitaba párrafos de memoria de este libro poblado por fantasmas. Desde la Metamorfosis, de Franz Kafka, leída hace 10 años, nada le había conmovido tanto. Aquí un párrafo:
Ni siquiera hice el intento: “Aquí se acaba el camino –le dije-. Ya no me quedan fuerzas para más”. Y abrí la boca para que se fuera. Y se fue. Sentí cuando cayó en mis manos el hilillo de sangre con que estaba amarrada a mi corazón.
Borges, citando a Emir Rodríguez Monegal, nos da pistas para entender este misterioso libro: “La historia, la geografía, la política, la técnica de Faulkner y de ciertos escritores rusos y escandinavos, la sociología y el simbolismo, han sido interrogados con afán, pero nadie ha logrado, hasta ahora, destejer el arco iris, para usar una extraña metáfora de John Keats. Pedro Páramo es una de las mejores novelas de las literaturas en lengua hispánica, y aún de la literatura”.
Siempre hay que volver a esas páginas, para sentir el vacío de un zaguán donde una alma atormentada nos espera por siempre. Tal vez sea una de las maneras de encontrarnos con nuestros muertos, con quienes no pudimos decirles un par de cosas ahora que tenemos el coraje de los difuntos.
Texto: Juan Carlos Morales Mejía
Fotografía: Juan Rulfo
.jpeg)
.jpeg)








.jpeg)






.jpeg)
.jpeg)



.jpeg)